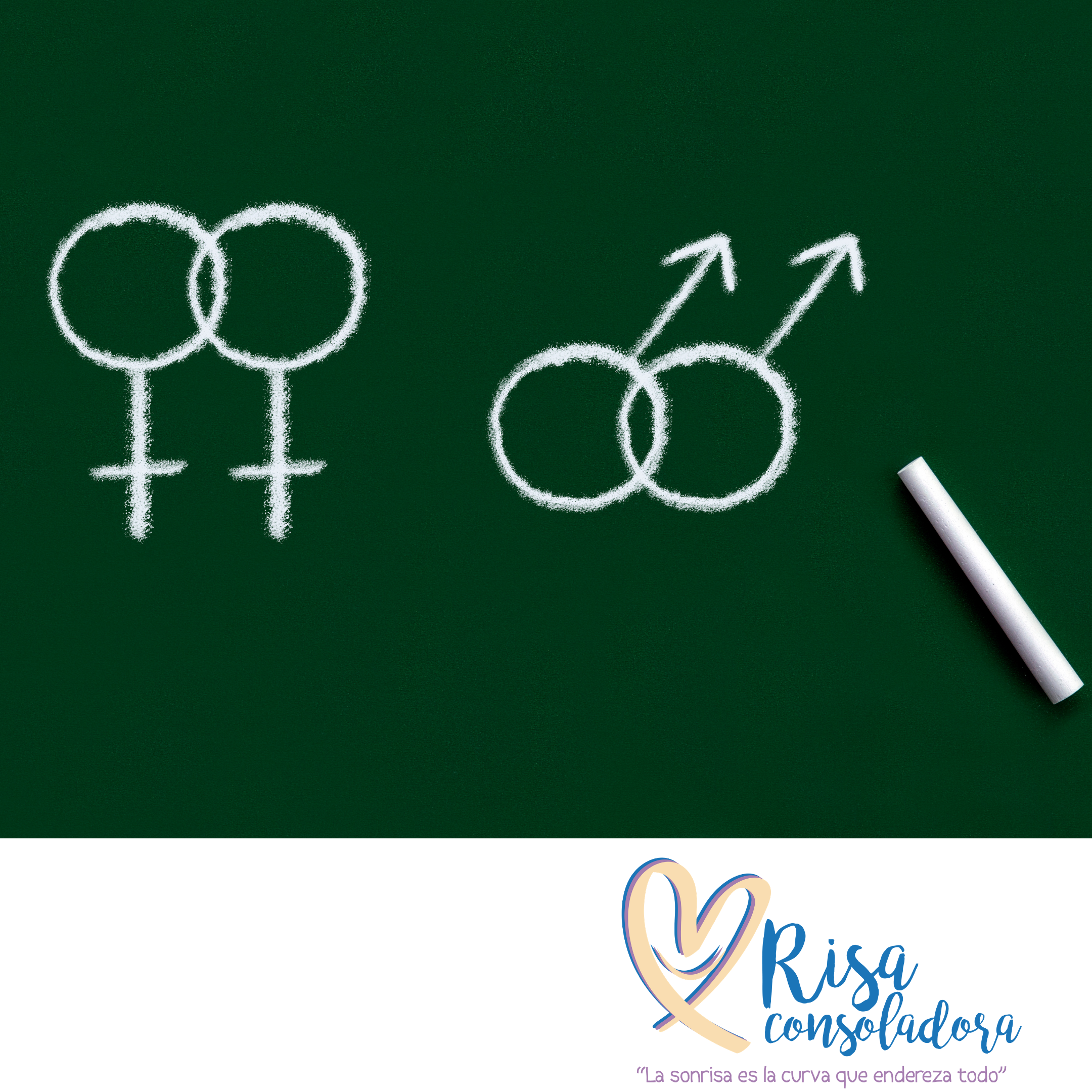Hay momentos en que las palabras, lejos de sanar, abren heridas. Intentamos explicar, defendernos, corregir, pero todo se enreda más. En esa intersección de dolor y confusión, el amor —no el sentimiento pasajero, sino la decisión de permanecer en Dios— se vuelve un puente. No siempre nos libra del dolor del presente, pero sostiene la esperanza de un entendimiento futuro, en el tiempo de Dios y no en el nuestro.
María conoció ese tiempo. Su amor a Dios no fue estridencia, fue raíz. Amó en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no necesitaba hablar “por” el Creador: sabía quién era Él y quién era ella ante Él. Vivió en la verdad, y la verdad no tuvo prisa. El fiat de Nazaret —“hágase en mí según tu palabra”— no fue un instante romántico, sino la puerta a una historia donde su reputación, su futuro y su seguridad quedaron expuestos. ¿Tuvo miedo? Probablemente. Pero la confianza no niega el miedo; lo entrega. María confió lo suficiente como para poner en manos del Padre hasta su propio temor.
Cuando un corazón se rinde así, algo admirable acontece: ya no vivimos a la defensiva; vivimos de frente a Dios. No necesitamos controlar el relato ni ganar discusiones. Entonces, lo que resonó junto al mar para Israel vuelve a resonar en el corazón: “El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos” (cf. Ex 14,14). Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la disponibilidad: Dios combate lo que nosotros no podemos—la mentira de fondo, la raíz del resentimiento, el poder del pecado—, mientras nosotros permanecemos en la postura de hijos.
El silencio de María no es vacío; es presencia. Es el espacio donde la Palabra crece sin ruido. Por eso su silencio no fue fuga, sino fecundidad. Calló ante lo que no necesitaba confirmar y habló cuando era hora de magnificar: “mi alma proclama la grandeza del Señor”. Ese equilibrio nace de una libertad interior: no defenderse a sí misma porque Dios ya la sostiene.
También nosotros conocemos el filo de las palabras que hieren, la tentación de responder con la misma moneda, de forzar los tiempos. Pero el amor como puente nos llama a tres movimientos:
- Recordar de quién venimos: en medio del conflicto, volver al Padre en oración, aunque sea con un susurro: “Padre, en tus manos pongo mi miedo”.
- Elegir el silencio fecundo: no el mutismo que huye, sino el silencio que escucha, discierne y espera el kairos de Dios.
- Rendir lo que más duele: reputación, planes, la necesidad de tener la razón. Allí el Señor libra batallas invisibles.
Prácticas sencillas para el camino:
- Oración breve y constante: con la respiración, “Jesús, en ti confío” al inhalar; “Entrego mi miedo” al exhalar.
- Examen al final del día: ¿Dónde hablé de más? ¿Dónde debí hablar y no hablé? ¿Qué entrego hoy al Padre?
- Un acto de caridad silenciosa: hacer el bien sin anunciarlo, como pedagogía contra la necesidad de ser vistos.
- Lectura orante de Ex 14,10-14 y Lc 1,26-38: dejar que la Palabra interprete nuestras batallas y nuestros “sí”.
El puente del amor no elimina el río turbulento de inmediato, pero ofrece una vía segura para atravesarlo en el tiempo de Dios. María nos enseña que el silencio sostenido por el amor no es cobardía, sino valentía confiada. Cuando nos rendimos así, el campo de batalla cambia de manos. Y en esa extraña quietud donde todo parece inmóvil, Dios trabaja.
Quizá hoy no puedas resolver el malentendido ni cerrar la herida con un discurso perfecto. Está bien. Permanece en la verdad. Entrega el miedo. Camina sobre el puente del amor. Y deja que resuene, como promesa y descanso: el Señor peleará por ti; tú, permanece en paz.