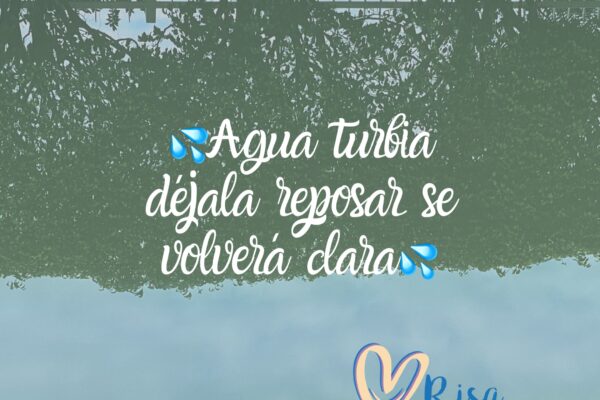Soy María tuve un nombre común y una vida ordinaria. Hasta que Jesús llegó a nuestras vidas. Mis hermanos Marta y Lázaro y yo tuvimos el privilegio de recibirlo en casa muchas veces, cuando pasaba por Betania. Estuvimos tan cerca de Él y Él tan cerca de nosotros. Lo amamos y estamos seguros que Él nos amó. Recuerdo sus pies cansados y polvorientos de tanto recorrer los caminos de Palestina, iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, enseñando, sanando, anunciando el reino de los cielos. Yo solía sentarme a sus pies a escuchar sus palabras. Todo lo que decía era tan hermoso y tan distinto a lo que jamás hombre alguno habló. Cuando estaba a sus pies, podía olvidarme de todo y de todos. En cierta ocasión mi hermana se enojó conmigo, porque no la ayudé en los quehaceres, pero Jesús le dijo tiernamente, que yo había escogido “la buena parte, la cual no me sería quitada” y era verdad, pues lo que aprendí en aquellas horas jamás se borró de mi corazón. Mi fe se acrecentaba más y más con sus palabras. Estaba segura que Él era el Mesías, el Hijo de Dios y ¡cuánto lo amaba! Y Él nos amaba también. Por eso no entendí por qué demoró en llegar cuando le avisamos que Lázaro se encontraba enfermo. Se apareció recién después de cuatro días que Lázaro había muerto. Me mandó llamar y tuve la osadía de postrarme a sus pies y decirle. “Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto”.
Entonces sucedió algo que conmovió mi alma profundamente. Jesús lloró. Jesús lloró conmigo. Se conmovió por nuestro dolor. En ese momento entendí que Él amaba a la humanidad y se identificaba plenamente con ella, que amaba como nadie a cada uno de los hombres y que la muerte le dolía.
Pero esas lágrimas fueron el anticipo de algo glorioso. Jesús se dirigió a la tumba de Lázaro, ordenó quitar la piedra y con voz potente gritó:
-¡Lázaro, ven fuera!
Y mi hermano resucitó. Salió atadas las manos y los pies aun con las vendas, con el rostro envuelto en el sudario, pero vivo.
No hay palabras para describir este milagro ni la emoción, la gratitud, la dicha, y la alabanza que nos embargó. Ese día no sólo resucitó Lázaro sino resucitaron también nuestra fe y nuestras esperanzas.
Sólo pude hacer algo más por Él. Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania. Mi hermano Lázaro, estaba con él a la mesa y como siempre Marta les servía. Yo me acerqué tímidamente con un vaso de alabastro de gran precio y lo derramé sobre sus pies. Sentí que Él merecía esto y mucho más, que era nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Sanador, que me había perdonado, y que en Él estaba la vida. Sé que muchos murmuraron cuando la casa se llenó del olor del perfume, consideraron que había sido un desperdicio de dinero. Pero Él aprobó lo que hice, dijo que ese acto lo había preparado para su sepultura.
Han pasado las generaciones y Jesús sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Sigue transformando vidas ordinarias como la mía. Si me permites un consejo que aprendí a los pies de Jesús, es que luches por mantener y defender “tu buena parte”, no permitas que los afanes de la vida te roben el tiempo que puedes estar a sus pies y escuchar su palabra. Permite que Él te transforme, como transformó mi vida y mi corazón. Aprende a escuchar cada día su tierna voz. Debes creer que Él te espera cada día y te anhela. ¡Qué gran privilegio! Jesús, el Salvador del mundo y el amigo por excelencia.